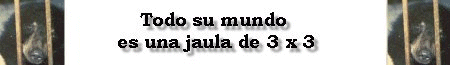Segunda parte

Segunda parte
Se despertó atado al mástil
del Hiendeolas, con un dolor de cabeza y una sed terribles, sin saber dónde
estaba ni qué había pasado. Más tarde supo que el
lugarteniente de los piratas de Rakvar le había golpeado a traición
con una maza en la cabeza, y que sólo su instintivo movimiento había
evitado que el mazazo le hendiera el cráneo. No sabía exactamente
porqué Rakvar no había acabado con él; sin duda, los
piratas habían incendiado el Pigargo tras saquearlo, dejando a los
heridos y a los posibles supervivientes en el barco en llamas. Tal vez
le reservaba para una exquisita tortura, aunque lo que Daramad intuía
es que, por vez primera, Rakvar había estado a punto de ser derrotado
y tal hecho le consumía. Quizás temiera que sus hombres murmuraran
de él si le mataba atado e inerme, como un cobarde. Los tarkvaros
alaban el valor y la fuerza por encima de todo lo demás, y aquel
enjuto oriental de tez morena y negros cabellos había demostrado
un coraje admirable: había acabado con cinco de ellos en combate
y, aún más, había puesto en un brete a su capitán.
De cualquier forma, Rakvar, pese a que no había perdido ocasión
durante la travesía de maltratarle, le había dado la suficiente
agua y víveres para que sobreviviera, aunque no sin padecimientos.
Daramad sobrevivió a la fiebre, a la escasez, al frío y al
azote del viento y la lluvia, resistiendo tenazmente la adversidad gracias
al vigor de su cuerpo y su férrea voluntad de vivir y prevalecer.
Cuatro días duró el viaje hacia la morada de los piratas;
a su término, le aherrojaron con cadenas a aquel poste y le olvidaron,
hasta que Rakvar se dirigió hacia él.
La cólera hacía vibrar los músculos de Daramad, marcando gruesas venas en su sien. Rakvar bramó una carcajada al ver su impotencia, y, viendo esto, Daramad relajó su postura. Calma, se dijo. No deseaba que aquel patán barbudo gozara de su desdicha, así que atemperó sus ánimos y pospuso sus anhelos de venganza, encarándole con altivez y esbozando una sonrisa.
—¿Aún te quedan fuerzas para sonreír, perro del
Este? —le dijo Rakvar, divertido, empleando el Omern, una lengua comercial
que conocían ambos.
Daramad entrecerró los ojos, tratando de permanecer sereno.
—Me quedan fuerzas para sonreír, perro del Norte, e incluso para
abrirte el cuello de lado a lado. ¡Libérame y dame un arma!
Acabemos lo que uno de tus hombres interrumpió tan cobardemente.
Rakvar dejó escapar una seca carcajada, ignorando la puya del
oriental. Apurando su copa, paladeó el vino lentamente y se aproximó
a Daramad, empequeñeciendo sus pupilas.
—Han muerto hombres por mucho menos, saremio —y, con la palma abierta, le golpeó el rostro. Daramad volvió la cara, apretando los dientes y volviendo a confrontar a Rakvar. La sangre floreció en sus labios y en su mejilla, en un rasguño largo dejado por uno de los anillos de oro que Rakvar lucía en sus de-dos.
—Entonces… ¿a qué esperas? ¡Mátame de una vez, maldito seas!
Rakvar se acuclilló ante él, admirado de la osadía de aquel extranjero.
—Dentro de poco te complaceré. Te reservo para un fin mejor…
mereces una tortura exquisita, y he de meditarla con cuidado.
Daramad expiró, resignado, fingiéndose abatido, mas luego
alzó la vista y sonrió burlón.
—¿Y esa herida del costado, Rakvar? ¿Duele? —le espetó.
Rakvar alzó las cejas, irritado. Se incorporó y, furioso,
le asestó una patada al flanco, escupiéndole después.
—Muy pronto, las olas lamerán tus huesos descarnados. Acabarás
pidiéndome que te mate, pero postergaré todo lo que pueda
tu agonía. Reza a tus dioses, saremio, si es que pueden escucharte
desde aquí—Rakvar se alejó de él, y Daramad, contrayendo
el gesto, aguantó el dolor del costado estoicamente.
En ese momento, un encorvado sirviente, viejo y de pelo encanecido,
chocó con Rakvar cuando volvía a su sitial, derramando las
copas de vino que llevaba en una bandeja de madera. Parte del morado licor
salpicó las ropas del jefe pirata, y el anciano se postró
ante él, tembloroso, balbuciendo una sarta de apresuradas disculpas
y recogiendo las copas y la bandeja. Rakvar, enfurecido, le asió
por el cuello con la diestra, levantándole por encima de su hombro
y zarandeándole cruelmente.
—¡Viejo inútil! ¿Aún vives? Te obstinas en vivir, cuando hace tiempo que debería haber arrojado tus magros huesos a mis perros —con su mano libre, acercó el filo de Siembratumbas al cuello del desdichado sirviente, el cual gemía disculpándose patéticamente.
—Bah… no merece la pena matarte. Vive lo poco que te quede, anciano
—y, dicho esto, le arrojó al suelo. El hombre cayó con un
apagado gemido al lado de Daramad, golpeándose la cabeza. Los hombres
de Rakvar vieron la escena y se burlaron de él jocosamente, tirándole
huesos mondos e increpándole a que se levantara y les sirviera más
vino. El pobre anciano se arrastró débilmente entre sollozos,
sangrando por una brecha en la frente. Rakvar ocupó su asiento en
la mesa, y los demás piratas, aburridos, se olvidaron de él
y siguieron con el banquete.
Daramad observó al viejo, que gimoteaba débilmente, aún
postrado. Tenía un rostro macilento, pálido, y un pelo escaso,
entreverado de gris y negro. Llevaba ropas raídas y muy manchadas
de lana gruesa.
—Anciano… —le susurró—. ¿Estás bien? —el hombre se incorporó con lentitud, vacilante. Por sus rasgos, Daramad dedujo que debía provenir de Myrmyra.
—Viviré —le contestó el viejo, con voz entrecortada. Recuperando parte de su orgullo, se restañó la sangre y las lágrimas del rostro con la roída manga de su camisa y le agradeció el interés a Daramad, contemplando pesaroso las cadenas que le aprisionaban.
—Desdichada suerte la tuya, extranjero. Ser esclavo de Rakvar y sus piratas es como padecer vivo los tormentos del Infierno.
—No seré su esclavo por mucho tiempo. Mañana mismo me
dará muerte; ha prometido torturarme de la forma más cruel
que imagine… afortunadamente, según creo, estos norteños
no tienen la paciencia necesaria para torturas muy largas. De todos modos,
al final siempre acude la muerte —Daramad suspiró, resignado—. Pero
eso ocurrirá mañana. En estos momentos, aún vivo.
Eso me basta.
El viejo quedó cabizbajo, como si meditara las extrañas
palabras del extranjero.
—¿Eres de Myrmyra, anciano?
—Sí… al menos, eso recuerdo —el viejo comenzó a toser
bruscamente, y siguió haciéndolo largo rato entre espasmos
y espumarajos de sangre, hasta que su tos se calmó y pudo continuar—.
Me capturaron en una incursión a mi aldea natal, en la costa de
Myrmyra. Asesinaron a mis hijos, violaron a mi mujer hasta la muerte y
raptaron a mi única hija para que les diera solaz en las frías
noches de su tierra. A mí me cargaron de cadenas y me hicieron su
esclavo. Día tras día soporté sus escarnios y vejaciones.
Día tras día tuve que ver cómo se humillaba mi hija
en brazos de esos indeseables… ella no pudo soportar mucho tiempo tanto
oprobio, y acabó con su vida cuando tuvo la menor oportunidad.
«He pensado en unirme a mi hija y arrebatarles el placer de verme
desfallecer día tras día, pero no he tenido fuerzas para
suicidarme. Aunque en realidad, hay algo que me impulsa a vivir… el anhelo
de venganza que arde en mi enteco pecho. El odio me roe las entrañas,
pero también me alienta y mantiene vivo. Y, tal vez hoy, mi venganza
se cumpla. Dime, hombre del Este, ¿qué día es hoy?»
Daramad frunció el ceño, pensativo. Si no recordaba mal, el día en el que los piratas abordaron el Pigargo era uno de los últimos del décimo mes del año. Habían viajado unos cuatro días, pero no podía estar muy seguro, pues le habían subido al Hiendeolas sin conocimiento.
—No sabía decirlo con exactitud… Tal vez —aventuró— el penúltimo o el último día del décimo mes del año.
—Sí… eso es. He contado cada día minuciosamente desde que mi hija murió, pero siempre tuve miedo de errar los cálculos. Hoy es el solsticio de invierno, el Yhal–Than. Los hombres del Norte conocen esta fecha, aunque los tarkvaros no la temen. Necios…
Daramad alzó las cejas, sin comprender la cháchara del anciano. Su marchito rostro se veía iluminado por un malsano júbilo, casi propio de un demente. El viejo siguió desbarrando, entre susurros, jadeos y amargas risas.
- «Hoy es la noche… He esperado largos meses a que llegara esta
fecha, tratando de burlar a la muerte para sobrevivir hasta hoy. Mas todo
llega. Esta es la noche en la que Savrak, el Señor de la Muerte,
libera a sus desdichados siervos; los caminos de los muertos y los vivos
se cruzan, y aquellos que vagan tras el velo de la muerte, aullando sin
voz en las Tierras del Pesar, caminan de nuevo como débiles sombras
por la tierra que les vio nacer. Por una noche, ésta precisamente,
son libres…»
»…libres para visitar a sus antiguos amigos y deudos, para advertirles
y para traerles nuevas de la Tierra de la Muerte. Mas también son
libres otros espíritus, para los que la muerte no supone traba si
uno conoce los signos y palabras adecuadas»
Daramad compadeció a aquel pobre viejo, cuya cordura se había hecho añicos tras tanto infortunio. Sin embargo, un extraño presentimiento nació en su nuca y le estremeció al contemplar los rasgos del hombre. El myrmyro volvía a toser entre violentas contracciones; la saliva fluía de las comisuras de sus labios, teñida de rojo, y una expresión terrible se veía en su rostro, furiosa y alborozada al tiempo, ya absolutamente demencial. Rebuscando entre sus ropas mugrientas, extrajo una cuchara de latón, escamoteada sin duda al servir las mesas; tenía los bordes aguzados, probablemente de haberlos frotado contra una piedra u otro metal. Como arma, pensó Daramad, era poco menos que inútil. Pero, al ver cómo usaba la cuchara el anciano, abrió los ojos, sorprendido. Tomándola con pulso trémulo, la apoyó contra su muñeca izquierda, cortando profundamente y abriéndose las venas. La sangre oscura manó del corte perezosamente, y su olor, metálico y dulzón, asaltó el olfato de Daramad.
—Viejo… ¿qué demonios…? —comenzó a decir Daramad,
mas se interrumpió al ver al anciano mojar sus dedos en la herida,
y, como si su sangre fuera tinta y el suelo de tablas un pergamino, trazó
un tosco círculo con su índice, donde inscribió extraños
símbolos. Mientras se desangraba lentamente, el myrmyro comenzó
a desgranar las apagadas estrofas de un extraño y luctuoso cántico.
«Escuchadme, Espíritus de la venganza, y recordad,Daramad había aguzado el oído para escuchar los susurros del anciano en su lengua, que chapurraba apenas. Lo poco que llegó a comprender llegó a conmoverle, pues reconoció en aquellas frases una siniestra evocación. El anciano continuó murmurando la letanía entre jadeos y toses, temblando, mientras la sangre resbalaba viscosa de su muñeca e iba formando un pequeño y reluciente charco en el suelo. Daramad le observó languidecer, hasta que, asqueado, retiró la vista y la paseó por la gran sala.
Acudid a mí, solazaos con la sangre derramada,
Venid, mi hechizo os abrirá el camino
Escuchadme, aquellos que no olvidáis,
Acudid a mí, las cadenas de la muerte nada son para vosotros,
Venid, ¡yo os conjuro!»
Los tarkvaros seguían banqueteando con estrépito y bulliciosa alegría, resonando con fuerza sus achispadas voces. Dunral volvió a tañer la lira y a glosar su trova, añadiendo nuevas estrofas de las batallas que habían librado, junto a otras más soeces sobre las mujeres extranjeras que arrancaron carcajadas a los comensales. Rakvar sonreía desde su sitial, acariciándose la barba pelirroja. Propuso un brindis, aceptado gustosamente por los piratas, que entrechocaron con entusiasmo sus copas y las apuraron de un solo trago.
Seguro de que los piratas estaban demasiado ocupados como para descubrir
lo que se proponía, Daramad inspiró lentamente para relajar
su cuerpo, expirando luego con fuerza a la vez que arqueaba la espalda
y tironeaba de sus cadenas. El metal se clavó sañuda y dolorosamente
en la carne; tensó y pugnó con toda la fuerza de sus músculos
para liberarse. Las arrugas surcaron su frente y las venas abultaron en
sus sienes, cuello y brazos, hasta que pareció que iban a reventar.
Temblando, con el rostro congestionado del esfuerzo, jadeó y siguió
tirando de sus cadenas. Sintió la sangre deslizándose cálida
de su espalda y brazos, y, esperanzado, escuchó el chirriar de los
eslabones. Sacando fuerzas de flaqueza y apelando hasta la última
fibra de su ser, a punto de desvanecerse, con el rostro lívido y
el corazón atronando en sus oídos, hizo un postrer intento.
Con una brusca exhalación, abandonó su empeño,
respirando con anhelosas bocanadas. Bajó la cabeza, abatido, y se
rindió a la evidencia. Aquellas cadenas estaban más allá
de sus posibilidades; eran muy sólidas, de un hierro forjado por
un excelente herrero: tan sólo un ser de una fuerza descomunal podría
haberlas quebrado. Su situación era realmente desesperada.
Volvió a contemplar a los piratas hincándoles las pupilas,
enardecido por la frustración que le embargaba. Especialmente, atravesó
con la mirada a Rakvar, el cual volvía a proponer otro brindis.
Sus hombres alzaron picheles, cuernos y copas rebosantes de bebida, mas
sus labios no consumaron tal brindis.
La puerta de doble hoja resonó una vez, dos veces, hasta tres,
como el latido de un monstruoso corazón. Todos miraron extrañados
la puerta; Rakvar arrugó el entrecejo, maldijo para sí y
llamó a cuatro de sus hombres.
—Yngvel, Steran, Kari y Firk; id a abrir. Tened cuidado —les ordenó. Los aludidos se levantaron, acercándose a la enorme puerta de madera reforzada con bronce, desatrancándola y abriendo una de sus hojas cautelosamente.
Afuera, una niebla espesa, húmeda y etérea como una aparición, flotaba impregnándolo el ambiente. Los piratas junto a la puerta vieron una forma que oscurecía la niebla, agazapada a un paso de ellos. Un gemido apagado brotaba de ella. Steran dio un paso atrás, amedrentado, desnudando su espada. Pero Yngvel despegó los labios, reconociendo a la figura que se arrastraba penosamente hacia ellos.
—¡Harek! ¡Es Harek, por Vlares! —dijo en voz alta. Rakvar les gritó, enfurecido.
—¿Y a qué esperáis, imbéciles? ¡Ayudadle! Y volved a atrancar la puerta.
Yngvel asintió, y junto a Steran levantó del suelo a Harek,
mientras Kari y Firk cerraban y atrancaban la puerta tras ellos. Firk miró
por última vez hacia la niebla y la vio arremolinarse sin cesar,
como contrayéndose entre las dolorosas contracciones de una parturienta.
Yngvel y Steran llevaron a Harek en brazos, tendiéndole sobre
un lecho de pieles que extendió con rapidez un esclavo. Los piratas
se levantaron lentamente de sus asientos, mientras Rakvar urgía
a los esclavos a por vino y lino limpio para Harek. El desdichado estaba
pálido y respiraba con afán, como si le faltara el aire.
Una mancha encarnada crecía en su costado, y cuando uno de los esclavos
le retiró las ropas descubrió un corte largo por el que asomaban
las costillas. Apartando a empellones a sus hombres, Rakvar se arrodilló
ante Harek. Éste miró a su capitán con la mirada turbia
y su rostro empapado de sudor.
—Rakvar… —masculló— nos rodean…
—¿Qué dices, Harek? ¿De quiénes hablas? —le increpó.
—Ellos… —dijo entre toses—. Estábamos en la empalizada, haciendo nuestro turno de guardia… —volvió a interrumpirse, expectorando sangre— …y entonces se nos arrojaron encima. Vinieron con la niebla… no les vimos llegar.
—¿Qué dices, maldito? —tronó Rakvar, iracundo, aunque notablemente inquieto. Los tarkvaros murmuraban, mirándose con zozobra, tentando nerviosos sus armas.
—Tengo sed… dadme vino —pidió débilmente Harek, aunque cuando uno de los esclavos le acercó lo que pedía, dejó escapar un agudo quejido, sufrió un violento estertor y murió finalmente, con los ojos muy abiertos y sin brillo.
Rakvar maldijo en alta voz, velando los ojos del muerto y levantándose.
Entonces, una carcajada débil pero triunfal, áspera y entrecortada,
rompió ominosa el silencio. Los tarkvaros se volvieron a un rincón
de la estancia, donde el esclavo myrmyro reía con amargura, echando
atrás su cabeza, arrodillado y con la muñeca izquierda ensangrentada.
Daramad miró en ese instante también al viejo, sorprendido
como los demás, pues los murmullos del myrmyro se habían
apagado hacía rato y ya le creía muerto. Sin embargo, el
viejo se tenía aún sobre sus rodillas mientras continuaba
riéndose con aquellas extrañas y triunfales carcajadas, como
si éstas hubieran aguardado largo tiempo para brotar de su débil
pecho. Rakvar, enervado por aquella risa, se acercó al viejo con
furiosas zancadas, apretando entre sus crispadas manos a Siembratumbas.
—¿De qué te ríes, viejo estúpido? Veo que al fin has tenido valor para acabar con tu vida —dijo mirando la herida de su muñeca y, tomándole con su diestra por el cuello como a un pelele, le alzó sobre su cabeza. El myrmyro cesó de reír, aunque una petulante e inexplicable sonrisa se extendía por sus agrietados labios.
—Ya vienen, Rakvar… han acudido a mi llamada. Estáis muertos, todos muertos… los que no olvidan obtendrán su ansiada venganza, y su venganza, ¡será la mía! —contestó, mirando con increíble odio a Rakvar. Éste contrajo los labios y apretó las mandíbulas, poseído por la cólera. Le dejó en el suelo bruscamente y, con un rápido mandoble de Siembratumbas, segó su cabeza. Ésta cayó salió despedida hacia atrás, rebotando en el suelo con sordo golpeteo, mientras el cuerpo caía entre chorros de sangre.
—Eres todo un valiente, Rakvar —le dijo Daramad, meneando su cabeza
como mostrando desaproba-ción—.
Rakvar aulló de rabia, alzando sobre su cabeza a Siembratumbas
y dispuesto a acabar con el saremio. Cuando tomaba impulso para tirar el
golpe, un fuerte resonar le detuvo.
Alguien llamaba de nuevo a la puerta. Dos golpes seguidos la hicieron
retumbar y gemir. Quienquiera que golpeara la puerta de esa forma tenía
una fuerza increíble.
Rakvar desvió su arma, escupió al saremio y acaudilló
a sus hombres, que miraban amedrentados la puerta.
—¡Moveos, malditos seáis! Tomad los muebles, sillas y todo lo que podáis acarrear, y reforzad la puerta. ¡Beln, Steran, Ari, repartid las armas! ¡Vamos! ¡Quiero una hilera de arqueros ahora mismo! —Rakvar siguió dando órdenes frenéticamente, trazando un plan de acción ante aquel inesperado ataque. Sus hombres apilaron el moblaje de la sala contra la puerta y la apuntalaron con el astil de varias lanzas. Insistentes, los golpes arreciaron, clamando como el embate de las olas contra la costa. Los tarkvaros aprestaron sus atavíos y armas para guerrear, armándose veinte de ellos con arcos y flechas.
Rakvar ordenó cerrar filas ante la inminente irrupción
de sus enemigos, aún sin saber contra quiénes se enfrentaban;
mandó a los esclavos y a las mujeres al fondo de la sala, entregándoles
las armas que habían sobrado para que lucharan por su vida. Sus
hombres aguardaban ansiosos, apretando con fuerza sus armas, ya disipados
los efectos de la bebida.
La puerta retemblaba entre crujidos. Uno de los clavos de la jamba
se desprendió, cayendo al suelo con un tintineo, y una grieta surcó
la madera. ¿Quién demonios les atacaba? Fueran quienes fueran
los atacantes habían sido muy hábiles para hallar su cubil
en aquella abstrusa cala, y muy cautos también para que los centinelas
no les advirtieran. Tal vez se trataba de un ataque por parte de otro pirata
tarkvaro, pero Rakvar hubiera esperado otra táctica más eficaz,
como incendiar la casa para forzarles a salir de ella. Los pensamientos
de Rakvar fueron interrumpidos por una voz vigorosa y con un marcado acento
oriental.
—¡Libérame, Rakvar! —acució Daramad, agitando sus cadenas con impaciencia—. ¡Libérame y dame un arma, y combatiré a vuestros enemigos!
Rakvar contempló al hombre del Este mientras el estruendo de
los golpes arreciaba. Ceñudo, ordenó a dos de sus hombres
que accedieran a su petición. Los tarkvaros obedecieron con rapidez,
rompiendo las cadenas de Daramad con varios hachazos y dejándole
una espada. El saremio se frotó los entumecidos miembros y sopesó
el peso de la espada de hierro tarkvaro, gozoso.
Rakvar le contempló, suspicaz.
—Eres libre para luchar. Mas, si sobrevivimos, habremos de resolver nuestra cuenta pendiente —y se volvió hacia la puerta, olvidándole.
Daramad se irguió tembloroso, lleno de calambres, debilitado
por la carestía pero sintiéndose dueño de su destino.
La viga de madera que aseguraba la puerta cedió otro palmo con
un espantoso crujido, y ésta se abrió un par de dedos más.
Por entre las entreabiertas hojas de la puerta se filtraba la niebla, espesa
e irreal, con-torsionándose obscenamente.
Con un último restallido, la puerta se doblegó y sus
hojas se abrieron de par en par, derribando la improvisada barrera de muebles.
Más allá de la entrada sólo se veía la oscuridad
de la noche y los zarcillos de aquella espectral niebla, maldita, que casi
podía afirmarse viva y animada por una perversa voluntad. Y de ella,
se recortaron muchas siluetas sombrías, vacilantes, caminando con
pasos tardos como los de un tullido. Eran pasos lentos, pero inexorables…
Como famélica y reseca hueste vomitada del seno del Averno, unos
hombres desgarbados, andrajosos y lívidos surgieron de la niebla.
La espantosa y blasfema horda entró en la gran sala, amenazante,
con herrumbrosas armas dispuestas para la lucha. Aquellos seres habían
venido de muy lejos, de tierras a las que todos los nacidos visitaban más
tarde o más temprano, pero de la que jamás ninguno había
vuelto. Algunos de ellos venían de los profundos abismos del mar,
y en sus rostros amoratados, enredadas en sus cabellos y colgando de sus
legamosas ropas se veían algas podridas. Sus armas estaban mohosas,
verdes y embotadas, pero aún eran letales. Caminaban como sonámbulos,
faltas de emoción sus macilentas facciones, salvo sus terribles
ojos, que traicionaban su impasible aspecto ardiendo con un odio infinito,
un odio alimentado durante largos años por indecibles sufrimientos.
Los tarkvaros retrocedieron, incluso Rakvar, al ver cómo irrumpían
los espíritus de la venganza. Ante ellos, tales espectros no tardaron
en hacerles recordar sus pasadas incursiones. Muchos de los piratas ahogaron
exclamaciones y gritos de pavor, pues ante ellos se tenían sus antaño
víctimas y enemigos, mudos, terribles e ineluctables. Sus armas
les habían dado cierta muerte años atrás, pero, aún
así, estaban ahora frente a ellos; eran muchos, cientos… tenían
aquí y allá heridas sin cerrar, de las que había huido
toda la sangre de sus marchitos cuerpos, que mostraban evidentes y nauseabundos
signos de descomposición; aún se veían en sus rostros
los gestos de terror y agonía con los que habían muerto.
Nada dijeron… ninguna sílaba brotó de sus labios yertos.
Tan sólo podía oírse el tabaleo de sus pasos desmañados
y el rozar de sus deslustradas armas. Su intención era inequívoca.
Los tarkvaros temblaban violentamente, paralizados por el helado roce
de la muerte en sus espinazos. Rakvar, cubierto de sudor frío, retrocedió
mascullando un reniego, mas no tardó en estallar con un súbito
ramalazo de cólera, sobreponiéndose al pavor.
—¡Despertad, malditos! —instó a sus hombres—. ¡Disparad!
Los tarkvaros, al oír su poderosa voz de mando, obedecieron,
olvidando su temor. Largas saetas volaron hacia los espíritus, clavándose
en su carne muerta. Ninguno de ellos se inmutó; ni siquiera intentaron
arrancarse las saetas. Siguieron avanzando, y Rakvar, entre reniegos, ordenó
a la segunda hilera de sus hombres disparar. El astil de las flechas asomó
en los cuerpos de los espectros como penachos de plumas grises. Amedrentados,
los piratas cesaron de disparar, viendo cuán inútiles eran
sus esfuerzos. El miedo a lo sobrenatural, a una muerte ineludible, les
atenazó de nuevo. Dejaron caer los arcos, abatidos, reculando hasta
el extremo de la larga mesa.
Rakvar les maldijo, colérico.
—¡El Infierno os lleve! ¡Empuñemos las armas y hagámosles frente! Les matamos una vez… ¡y por Vlares que volveremos a enviarlos allí de dónde han regresado! —y con dos zancadas, cargó contra el más adelantado de los espectros, rubricando sus palabras con un mandoble de Siembratumbas. El acero del hacha arrancó el cráneo del aparecido, haciendo volar fragmentos de hueso y sesos.
Admirando la valentía de su capitán y exaltados por su ejemplo, los tarkvaros sobrepujaron su terror a lo sobrenatural, pues apreciaban el valor más que cualquier otra cosa. Rugieron de rabia, yendo al encuentro del pavoroso enemigo. Fue un terrible duelo de voluntades, furia y miedo enfrentándose a fría venganza, acero bruñido y afilado ante hierro herrumbroso, miradas de ojos claros ante pupilas sin brillo. Las lanzas se hincaron sañudas en la carne de los espectros, las espadas cortaron miembros y gargantas y las hachas hendieron pechos y cráneos, hirientes los quejidos del metal al quebrarse o atravesar cascos y armaduras. Los espíritus de la venganza bajaban sus herrumbrosas armas sin mostrar piedad o júbilo, y la sangre de los piratas comenzó a empapar la gran sala. Las armas de los tarkvaros se enterraban en sus cuerpos fríos sin hacerles mella, incluso Siembratumbas. Rakvar maldecía y aullaba de rabia, bajando la hoja de Siembratumbas como un poseso. El pesado filo cercenaba brazos y cabezas, hundía torsos secos entre chasquidos, mas, esta vez, no sembraba su amarga cosecha. Los espíritus de la venganza eran atroces oponentes, y tan sólo dejaban de luchar cuando eran despedazados.
Ante ellos, los piratas de Rakvar comenzaron a sucumbir como hojas secas tras el estío. Gund fue el primero, con un mazazo entre los ojos que le aplastó el rostro; Korno, el segundo, con el brazo arrancado de una cuchillada a la altura del hombro. Skaln, Nuh y Leyn les siguieron poco después, y muchos otros… Los piratas tarkvaros eran formidables luchadores, pero ahora se las veían contra seres sobrenaturales casi inexpugnables.
Sobrecogido, Daramad apretó la espada entre sus dedos. A lo lejos, en la puerta, brotando de aquella condenada niebla, las largas filas de los espíritus de la venganza caminaban lentamente hacia los piratas, como esperando su turno. Daramad vio a Rakvar repartiendo hachazos acosado por media docena de espectros; cerca estaban sus guerreros más fieles, batallando con ardor. Los piratas, empujados por la marea de espectros, fueron retrocediendo hacia el fondo de la estancia, disponiéndose a ambos lados de la larga mesa de abeto; rodeándola, los espíritus de la venganza avanzaron volcando toneles, bandejas con viandas, sillas y taburetes. Rakvar, con la coraza llena de abolladuras y la malla que cubría el resto de su cuerpo surcada de desgarrones teñidos de sangre, acució a sus hombres a que resistieran ante el enemigo, ronca su voz por el esfuerzo. Cerca de él estaba Dunral, torvos sus hermosos rasgos, frenando a tres espectros desde lo alto de la mesa y recibiendo en su escudo la formidable violencia de sus golpes. Hundió una estocada en un rostro descarnado y detuvo un mazazo con el escudo, pero éste, vencido, se astilló, y el golpe de maza le partió el brazo. Dunral aulló de dolor y tiró un revés al cuello del espíritu, separando la cabeza de sus hombros. Su tercer contrincante le hincó su cuchillo en la pierna y le destrozó el muslo. Chillando de angustia, Dunral perdió pie y cayó de la mesa, donde sus pasadas víctimas le acuchillaron hasta la muerte.
Sólo dos tarkvaros quedaban entre Daramad y los espectros. El primero, rubio y fornido, traspasó el pecho del más adelantado de los muertos con su acero, rompiéndole el esternón y derribándole. Otro espíritu de la venganza se abalanzó sobre él cuando trataba de destrabar su espada y le alanceó con increíble violencia el vientre. Sus entrañas cayeron al suelo como rojizas serpientes que emergieran de su húmedo y maloliente cubil, y el pirata cayó sobre sus rodillas, sujetándose las tripas entre gemidos de agonía. El segundo pirata, que había acabado con uno de sus adversarios tras despedazarlo a tajos de hacha, tronó una maldición al ver sucumbir a su amigo y redobló sus fuerzas, partiendo en dos por la cintura a otro espíritu con un hachazo. Una espada le alcanzó bajo las costillas y penetró mallas y carne, emergiendo por la espalda tras romper el omoplato izquierdo con un horrible chasquido. El tarkvaro parpadeó asombrado, jadeó de angustia y luego expiró.
Daramad dirigió una rápida mirada por la estancia, comprobando que no había salida posible; tan sólo angostos respiraderos en las paredes y la chimenea al fondo de la sala, donde se apiñaban entre sollozos los esclavos y mujeres de los piratas, mirando aterrados la lucha. Resignado, se enfrentó a su primer enemigo y detuvo un rapidísimo lanzazo con un quite de espada, cortando en dos el astil de la lanza. Asestó un mandoble a otro espectro y le abrió el cráneo, aunque éste tan sólo se tambaleó hacia atrás antes de volver a la carga. Tres muertos se unieron a él y Daramad, viendo que tenía pocas posibilidades contra ellos, subió de un salto a la mesa y retrocedió, a la defensiva. Los espíritus le tiraron golpes a su paso y Daramad, eludiendo unos y parando otros, consiguió retroceder y escapar a su alcance. Entonces comprobó algo que le hizo maldecir su estupidez. Los espíritus de la venganza, una vez se hubo retirado, le ignoraron, rodeando la mesa o subiéndose a ella para llegar hasta los pocos piratas que se tenían aún en pie. Daramad comprendió que aquellos espíritus seguían ciegamente a sus pasados asesinos como a una luz en un lóbrego paraje, y que tan sólo le habían atacado porque se había interpuesto en su camino. Mucho más tranquilo retrocedió hasta la chimenea, donde infundió ánimos a los aterrados sirvientes.
Aquí y allá, grotescamente dispuestos en el suelo o sobre la mesa, los cadáveres de los tarkvaros teñían la tablazón del suelo de rojo, y ésta bebía ávida la sangre que manaba de sus heridas como un tábano hambriento. Pocos espíritus de la venganza habían caído, en cambio, pues sólo se les vencía cuando sus cuerpos eran deshechos o mutilados a golpes, como murallas desmoronadas por el asalto de los elementos. Apenas quince piratas se disponían en semicírculo junto a la pared oeste, a un lado de la mesa de abeto, rodeados por la horda infernal de los que no podían olvidar. Rakvar, con la visera de su yelmo doblada y decenas de heridas menores, aún fiero empuñando a Siembratumbas, ya no instaba a sus hombres a resistir, pues ya todos se sabían perdidos; reservaba como sus hombres todas sus energías para defender y atacar, notando cada vez cómo sus reflejos y la potencia de sus ataques disminuían como la luz del sol en el ocaso. Paró con el astil de Siembratumbas y contraatacó con un tremendo hendiente, sajando a un espectro desde el hombro a la ingle; agachándose ante una cuchillada, le cortó una pierna a otro, subiendo instantes después a Siembratumbas a la vez que se volvía hacia un nuevo contrincante y le quebraba la cadera de un hachazo. Aprovechando un breve instante de respiro, alzó airado a Siembratumbas, clamando al destino.
—--¡Maldigo mil veces tu nombre, Savrak, dios de los muertos, te maldigo a ti y a tu condenada hueste infernal! ¿Me oyes? ¡Maldito seas! —arrebatado por la cólera, se abalanzó de nuevo contra sus contrincantes como una tempestad, derribando con cada hachazo a uno de ellos. Entretanto, sus hombres luchaban también con ahínco, aunque ya menos de una docena restaban para alzar las armas. Yngvel, un muchacho cuya primera incursión había sido la de aquel año, se tenía junto a su amigo Steran a la izquierda de Rakvar, defiendo su flanco. Steran, que había perdido un ojo durante la refriega y el brazo izquierdo le pendía como un guiñapo de los tendones, casi cercenado, gruñía con cada golpe que detenía o propinaba casi a ciegas. Yngvel atisbó cómo Steran perecía ante un golpe de guadaña, y, sin resuello, con la lengua hecha un nudo rasposo en su garganta, reculó hasta uno de los pilares de madera de la sala y se enfrentó a otros dos espectros. En uno de ellos reconoció a un labriego myrmyro al que había degollado cuando trataba de impedir que violara a su mujer e hijas, haciéndole frente tan sólo con una azada. Transportado por la locura y la rabia, se lanzó sobre sus dos enemigos, decapitando al myrmyro con su espada. Sin embargo, aún decapitado, el muerto bajó su azada sobre él y le alcanzó en la frente. El pesado canto de la azada resbaló por su rostro, desgarrando la carne. Yngvel se debatió con los ojos llenos de sangre, sintió una punzada en el costado y, en un último arranque, acometió con puños y dientes a su adversario hasta hallar la muerte.
Beln, el lugarteniente de Rakvar, luchaba con tesón junto a su capitán. Vio sucumbir uno tras otro a sus compañeros; a Firk, decapitado de una cuchillada, a Erln, cosido a tajos, a Svarl, degollado… hasta que sólo quedaron, además de él y Rakvar, tres piratas: Harnel, el suaro, Rugder y Varyan. Formaron un estrecho círculo para luchar tenazmente hasta que el último de ellos muriera. Rakvar bajaba incansablemente a Siembratumbas una vez tras otra, entre gruñidos; de vez en cuando, creía reconocer un rostro y le insultaba entre carcajadas, desbarrando como un loco. Beln paró maquinalmente con su escudo, volviendo a golpear con su maza a otro espectro. Escuchó un quejido ahogado y columbró a Rugder tambaleándose con la garganta cortada. Harnel y Varyan luchaban codo con codo valerosamente; Varyan, adusto, sereno aún en lo más hondo de la batalla, tenía ahora las facciones desencajadas y los ojos desorbitados; Harnel, el suaro, rechoncho y corpulento, fruncía aún más su arrugado rostro, sin casco y con el pelo blanquecino teñido de rojo por una brecha en su cabeza. Cuando tajaba el hombro hasta el pecho con su hacha de doble filo a uno de los espíritus, una estocada le alcanzó debajo de la oreja y le atravesó el cráneo. Varyan sintió el desfallecer de su amigo y lanzó un grito poseído por la rabia como el restallar del trueno; enloquecido, lanzó golpes con su espada, hasta que una formidable cuchillada tajó profunda en su antebrazo y otra le alcanzó en la espalda, por encima de la cadera, emergiendo la punta rojiza del arma por su vientre. El dolor de las heridas enardeció su cólera y se debatió con mayor ardor por unos momentos, hasta sus golpes fueron cada vez más torpes. Antes de morir, el último de sus alocados espadazos golpeó el candil que colgaba de uno los pilares de la sala, derribándolo de su soporte. El candil cayó al suelo, quebrándose con estrépito y, con un siseo, el aceite se inflamó y las llamas comenzaron a propagarse con rapidez.
Beln vio desesperado cómo el fuego se expandía y flaqueó.
Detuvo con torpeza el lanzazo de un espectro, y, finalmente, una cuchillada
le alcanzó el costado del casco y, exhalando un gemido, se desmoronó
pesadamente.
Rakvar apercibió que era el único tarkvaro en pie, rodeado
por los espíritus de la venganza y el fuego, que ardía con
júbilo cebándose con la madera de la gran sala. Asfixiado,
se retiró el yelmo y lo arrojó con desdén a sus enemigos,
sosteniéndose ante ellos con el último reducto de sus energías,
jadeante, con el rostro lívido y Siembratumbas apretada entre sus
dedos. Contempló a la larga hilera de espectros que le acosaba y,
extrañado, vio cómo aguardaban, teniéndose ante él
con sus armas teñidas de sangre y sus ojos refulgiendo, aún
sedientos—tal vez por siempre—de venganza.
—¿A qué esperáis? ¡Venid a por mí! Venid y veremos a cuantos más de vosotros envío de vuelta al Averno… ¿Es que no me oís, malditos? —Rakvar calló, ronco, mirando sus rostros impasibles. Los espíritus de la venganza retrocedieron y formaron un pasillo, por el que, penosamente, avanzó uno de ellos renqueando. El cuello le caía laxo hacia un hombro, pues tiempo atrás le habían cortado el cuello y casi decapitado; era alto, vestía como un guerrero tarkvaro e iba sin armas. El pelo rubio, largo y revuelto estaba sucio de tierra, y los gusanos de la podredumbre reptaban por su tumefacto rostro y el interior de su desgarrada garganta. Aún así, Rakvar reconoció aquellas facciones; ante él, veía un rostro que creyó olvidado, un rostro de alguien a quien había matado a traición por la espalda, seducido por la codicia.
—Gyveln… —musitó, aterrado, con los labios entreabiertos en una sobrecogida mueca—. Hermano, has vuelto… —le saludó, espeluznado; en su diestra, Siembratumbas comenzaba a resbalar, como quisiera huir de su presa y regresar con su antiguo dueño. Éste, con su torcida vista clavada en Rakvar, continuó caminando lentamente hacia él.
—¡No! —aulló súbitamente—. ¡No me la arrebatarás! ¡Me pertenece! —y mientras chillaba histérico, cargó contra su difunto hermano, alzando a Siembratumbas. Los espíritus de la venganza le cerraron el paso, doblegándole y arrancándole de las manos a Siembratumbas. Rakvar volvió a chillar, angustiado, forcejeando para librarse. Gyveln, tomando a Siembratumbas, la alzó con decisión, casi con alborozo, descargándola sobre Rakvar y hendiendo su cráneo hasta la mandíbula. La asesina hoja del hacha se quedó alojada en la herida y Gyveln, cumplida ya su tarea, se retiró arropado por los demás espíritus. Lentamente, éstos se marcharon en muda procesión. La niebla les acogió en su seno y, embozados por ella, dejaron vacía la gran sala, salvo por los cadáveres de los piratas esparcidos, el fragor del fuego y los charcos de sangre que hervían lamidos por las llamas.
Daramad, nada más comprobar que tenían libre la salida de aquel infierno, apremió a los sirvientes a actuar, pues estaban paralizados por el miedo.
—¡Vamos, moveos! ¿Es que queréis quemaros aquí junto a los cadáveres? Tomad lo que podáis acarrear y seguidme —asintiendo, tomaron sacas y metieron en ellas provisiones y odres de vino y agua. Daramad les vio llenar sus bolsillos con algunos puñados de monedas de oro y sonrió. Tomando un cofrecillo lleno de joyas de una mesa y un grueso abrigo de pelo, los empujó fuera de la sala, eludiendo el fuego.
Dedicó en el umbral una última mirada al cadáver de Rakvar y vio a Siembratumbas clavada en su cráneo. La tentación de reclamar el arma como suya fue muy fuerte, tanto que le sorprendió. Sin embargo, no tardó en desechar tal pensamiento; aquella arma estaba maldita por demasiada muerte y malhadados hechos como para que se atreviera a tocarla. Justo cuando se marchaba, una viga del artesonado del techo se desprendió sobre el cadáver de Rakvar, sepultándolo junto a su arma.
El viento y el frío del exterior le hicieron estremecerse violentamente. Se arrebujó en el abrigo y caminó hacia la playa en silencio, seguido por la veintena de antiguos esclavos. Subieron las provisiones al Rampante, el Hiendeolas de los piratas, empujaron entre todos el barco hasta la orilla, alzaron el mástil y desplegaron la vela. Daramad se acercó al remo que hacía de timón en la popa, volviéndose a los hombres y mujeres que se repartían por la cubierta, antaño esclavos de los piratas, y sonrió al ver que le miraban esperando instrucciones.
—Veamos… tal vez pueda formar con vosotros una tripulación… ¿Alguno de vosotros fue marino?
Varios hombres le respondieron afirmativamente, y Daramad, satisfecho, les encargó que instruyeran al resto. Poco después, la afilada proa de la embarcación cortaba las aguas, alejándose de la playa gris y perdiéndose en el mar sombrío y tempestuoso.
© José María Bravo Lineros
Huelva, 1 de noviembre de 1999