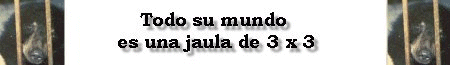| Preparense a la travesía más mortal y terrorifica de sus vidas. Compren su boleto de ida al infierno junto con Daramad y Rakvar el fiero, en un oceano plagado de magía, horror y aquellos que "regresan desde las sombras" . La venganza esta por comenzar y nadie será perdonado. |

El viento aullaba y silbaba entre los riscos
de la costa, álgido y cortante, arremolinando la nieve que caía
copiosamente sobre la tierra en sombras. Un firmamento oscuro surcado de
venas de fuego azul que destellaban seguidas de distantes y atronadores
rugidos se cernía como una amenaza, cubriéndolo todo. Embravecido,
el mar se estrellaba contra los farallones de roca negra, verdes aguas
y plateada espuma rompiendo con fragor.
En una playa de arena gris guarecida del viento se veían varadas
dos embarcaciones. La primera y de mayor envergadura era un barco pirata
tarkvaro con el mástil abatido, un Hiendeolas, como les llamaban
sus aguerridos tripulantes. Eran navíos veloces, maniobrables, de
ahusados cascos con espolones de bronce a proa, una larga hilera de remos
a cada costado y una gran vela cuadra de lino. La segunda embarcación
era una balandra de vela triangular que parecía servir como barco
de pesca, pues podían verse redes y arpones dentro de ella.
De la solitaria playa subía un sendero desdibujado por la nieve, como si ésta quisiera borrar su rastro, el cual llegaba hasta un altillo iluminado por el resplandor de muchas antorchas, defendido por un palenque de madera. En él, vigilantes, se columbraban varias figuras quietas y taciturnas, cuyo aliento surgía en largas vaharadas. Dentro de aquel sombrío campamento estaban las formas oblongas de varias construcciones de madera toscas y resistentes, con ladeadas techumbres cubiertas de pieles. Una de ellas destacaba del resto por su gran tamaño: su planta tenía sesenta pasos de largo y veinte de ancho, y su caballete se alzaba más de nueve pasos sobre el suelo. En la frente de aquella casa, sobre dos lanzas cruzadas, relucía un gran escudo de bronce con las zarpas de un águila pintadas en añil. Por las rendijas de la gran puerta de doble hoja surgían haces de fina luz amarillenta y se escapaba el estruendo de muchas voces rudas cantando obscenas trovas o rugiendo denuestos, carcajadas y maldiciones, junto al bullicio de los cubiertos y las sillas al entrechocar.
Era la morada de Rakvar el Fiero, el pirata tarkvaro más temido en los mares del Oeste de Anarank. En aquella noche fría y desapacible del breve otoño de las tierras del Norte, los piratas festejaban su regreso tras numerosas incursiones a las costas de Myrmyra, Zaikaman, Esmyria, Ymalrn e incluso Aran, abordando a los mercantes que se cruzaban en su camino. El Hiendeolas de Rakvar, el Rampante, había zarpado a finales de primavera con noventa hombres de dotación, guerreros tarkvaros de probada valía, temerarios, sedientos de botín, matanza y aventuras. Más de treinta bajas habían sufrido durante el viaje, pero ninguno de los piratas sintió pena por los caídos, pues tal fin podría ser el suyo en la próxima incursión y aceptaban aquello sin reparos o miedo. Los piratas tarkvaros bajaban del Norte eludiendo las bien defendidas costas de Ghathar y sus inabordables galeras de guerra, atacando de forma imprevista y brutal los asentamientos y barcos a su alcance. Sus víctimas se paralizaban de terror al divisar los Hiendeolas en la lejanía y al oír el lúgubre tronar de los cuernos de guerra que precedían a su ataque, junto a las risas y cánticos que proferían mientras atacaban y daban muerte con sus espadas y hachas.
El interior de la morada de Rakvar el Fiero era vasto y estaba bien
alumbrado por gran número de teas de pino y lámparas de aceite,
cuyo humo oscuro y grasiento ensombrecía el techo y aumentaba la
sensación de enormidad de aquella estancia. Una larga mesa hecha
del colosal fuste de un abeto de los bosques suaros la cruzaba de parte
a parte; en su áspera y veteada superficie, llena de puntadas de
cuchillo, se disponían muchos platos y bandejas repletas de carnes,
encurtidos, pescados en salazón y salsas, junto a toneles de licor,
vino y cerveza.
Cincuenta y cuatro guerreros banqueteaban sentados en aquella mesa
entre el alboroto de sus risas, juramentos e imprecaciones, atendidos por
esclavos cabizbajos de aspecto miserable y regalándose los sentidos
con las bellas mujeres capturadas en sus incursiones. Los tarkvaros eran
altos, vigorosos, de pelo rojo o rubio siempre largo y enmarañado,
y sus ojos verdes como el mar, zarcos como los picachos de las montañas
o grises como el humo ardían impetuosos. Morenos por soles distantes
y curtidos por las inclemencias, sus rostros llenos de cicatrices estaban
poblados por espesas barbas o mostachos, partidas o trenzadas las primeras
y de largas y retorcidas guías los segundos. De sus poderosos pechos
cubiertos de cuero y mallas negras subían vozarrones insolentes,
rudos como la tempestad. Cerca tenían sus cascos de hierro, decorados
con plumas azules o pardas, y también sus espadas, hachas o mazas,
que descansaban junto a ellos como fieles canes, tanteadas cariñosamente
por los piratas cuando no asían los cálices y cuernos rebosantes
de bebida.
Presidiendo la gran sala como un Dios de la Guerra y el Destino, Rakvar
el Fiero se sentaba en su sitial de ébano tallado, grave y taciturno.
Sostenía un cáliz de oro lleno de vino aranés en su
diestra; distraídamente, daba sorbos cortos y pausados. El rostro
de Rakvar estaba pincelado por las sombras del contraluz y parecía
cavernoso, airado. La melena pelirroja le llegaba hasta los hombros como
un torrente de cobre, encuadrando su amplia frente, donde nacía
una profunda bregadura que le surcaba el entrecejo, la nariz y una de sus
mejillas, perdiéndose en su larga barba roja y crespa. Los ojos
de Rakvar eran de un azul brumoso, como zafiros moteados de gris. En sus
fuertes y velludos brazos se veían anchos brazaletes de plata, electro
y bronce. Sus ropas eran abigarradas y suntuosas: una capa de seda roja
sobre los hombros, una coraza de bruñido acero ciñéndole
el pecho, pantalones de piel curtida enfundando sus piernas y unas botas
negras de excelente cuero calzando sus pies.
Siembratumbas, el arma favorita de Rakvar, descansaba en su regazo.
Era un hacha larga de magnífica hechura, cuya hoja estaba portentosamente
forjada en un acero oscuro y filoso, labrado profusamente con intrincadas
runas dazyres y embutido con hilos de plata; el astil era de roble endurecido
al fuego y reforzado con tachas de bronce. Pesada y temible, Siembratumbas
era una maldición sobre los vivos. Los hombres de Rakvar reverenciaban
aquella hacha de oscura hoja y largo astil. Había muchas leyendas
que hablaban de un hacha parecida a aquella e igual nombre; según
ellas, Siembratumbas había pertenecido a un rey de antaño,
quien, tras haber satisfecho los ardientes deseos de una oréade
de las Montañas Yertas, la había recibido como dádiva.
Sin embargo, algunos de los hombres de Rakvar no creían en esas
leyendas, atribuyéndole otro origen al arma. Aseguraban que Siembratumbas
había sido forjada en las cavernas de los ogros marinos, templada
en la sangre de una ondina e imbuida de su magia por el hálito de
Nermek, el Dios de las Profundidades. Rakvar la había obtenido entregándole
su alma al tenebroso dios como pago, y tras morir iría a la morada
de Nermek, donde es atendido por sus hijas y concubinas y le sirven todos
aquellos que mueren en sus dominios.
Apurando el vino, Rakvar dejó desdeñoso el cáliz,
paseó ceñudo su penetrante vista y, de súbito, se
incorporó, irguiéndose en toda su formidable estatura y dominando
a toda la gran sala desde su sitial. Con el astil de Siembratumbas golpeó
la mesa tres veces, clamando con estrépito.
—¡Silencio! He de deciros algo—retumbó su voz. Como hipnotizados, los guerreros tarkvaros callaron al punto. Rakvar, complacido, sonrió, extendiendo su diestra en un ademán que abarcó la gran sala y a los presentes en ella.
—Hemos regresado tras otro largo viaje a las costas del Este y el Sur para alimentar nuestras espadas y arcas. Hemos asolado aldeas, capturado barcos, derramado sangre capaz de llenar ríos… ¿y todo eso acabará perdiéndose en el olvido? No, os digo. Alguien debe narrar nuestras hazañas, para que éstas nos sobrevivan. Dunral —llamó, mirando a uno de los presentes.
—¿Sí? —respondió el aludido, secándose su rubio mostacho tras beber de su copa. Dunral era alto, esbelto y de enredadas y rubias guedejas. Sobre sus rodillas tenía a una joven esclava vestida con una túnica sencilla, de rasgos estilizados, tez pálida y negros cabellos, a la que había estado dedicando sus atenciones.
—En tu aldea fuiste bardo y, según me han dicho, glosas con soltura
y maestría. ¿Glosarás sobre nos y nuestras aventuras,
o preferirás hacerlo para esa ramera a la que cortejas?
Una carcajada brotó al unísono de muchas gargantas y
todos miraron expectantes a Dunral, el cual, sonriendo, apartó a
la esclava de su regazo y, levantándose, le mandó traer su
lira.
—Cierto, Rakvar, quizás deba emplear mi poesía y narrar nuestro viaje. Escucha pues, capitán —cerró los ojos, buscando inspiración, hasta que, con un primer rasgueo de su lira, comenzó así:
Zarpamos al alba una mañana brumosa de primavera,
Ávidos de aventura, gloria y tesoros.
Mientras el viento preñaba la vela,
Y la proa filosa de nuestra nave hendía las aguas,
Vlares, el Tonante, desde su morada de roca y hielo en las Montañas Yertas, sonreía ominoso.
Sabía que nosotros, sus fieles, extenderíamos su mensaje,
Y éste no es sino muerte y desolación.
Navegamos hacia el Sudeste, hacia las costas de los dazyres.
Arrasamos muchas de sus aldeas a sangre y fuego,
Y nos regocijamos con sus orgullosas mujeres, domeñando su espíritu y carne.
Seguimos hacia el Sur, hacia Myrmyra, la tierra sombría,
Donde negros castillos de roca se enseñorean desde los acantilados.
Allí también llevamos nuestro fatídico mensaje,
Y rojas llamas y negras humaredas despidieron nuestra ida.
Y más allá, aún, nos llevaron los vientos,
Hacia las villas de la pérfida Zaikaman,
Donde hombres y mujeres de pelo oscuro alzaban furiosos sus puños,
Lloraban y nos maldecían al vernos partir ahítos de botín y sangre.
Tres largos meses de rapiña, tres meses de infortunio para los demás mortales y de regocijo para cuervos y ali-mañas.
Fuimos daño de viudas y huérfanos sin cuento,
Que largos años llorarán a sus muertos, largos años, sí.
Y siempre, al frente de la liza, nuestro capitán, Rakvar, el Fiero,
Ardientes sus ojos, presta en sus manos Siembratumbas, la acerada muerte,
Sembrando su semilla en aciagas huesas,
Dolor y lamentos su acíbar fruto.
Y con él nosotros, sus hombres, los terribles piratas del Norte,
Riendo, entonando su siniestra melodía nuestras espadas y hachas.
Con el rescate de diez reyes llenando nuestras arcas,
Navegamos de regreso por mares teñidos de sangre,
Sin ciar jamás, henchidos de gloria.
Largo es el invierno, sí, mas también perecedero.
Pronto, cuando Vlares despierte en su trono de hielo y roca,
Y los hielos crujan y los ríos bramen con furia al despeñarse en el verde mar,
Pronto, volveremos, portando nuestro funesto mensaje.
Dunral tañó los últimos acordes de su inspirada
trova, y hubo un silencio en el que las notas vibraron y luego murieron.
Rakvar asintió desde su sitial, acariciando el astil ennegrecido
de Siembratumbas.
—Bien, Dunral, me has complacido —y, alzando su cáliz, se irguió—. Brindemos por la gloria y la matanza, el botín y los mares de los que somos señores —sus hombres alzaron sus copas y las entrechocaron, prorrumpiendo en entusiastas vítores.
—Y ahora, sigamos con nuestro banquete. Reposad y paladead nuestro triunfo, dulce como el licor con que los dioses llenan su copa —dicho esto, dejó su puesto en la gran mesa, llevando consigo a Siembratumbas, pues jamás se alejaba de su arma, como un celoso amante. Los esclavos se apartaban de él atemorizados, mientras iban y venían sirviendo a los piratas. Rakvar se acercó a un rincón oscuro, cerca de la pared, donde se encontraba un hombre fuertemente aherrojado con cadenas a uno de los pilares de madera que sostenían la sala. El hombre tenía su mirada fija en Rakvar, con una osadía insospechada; postrado y silencioso, fruncía el ceño y tensaba sus férreos músculos como sogas, lleno de impotencia. Las facciones de aquel hombre eran vagamente aquilinas y mordaces; su pelo era negro y crespo, y bajo una frente despejada, sus finas cejas se contraían en un irritado visaje sobre sus ojos castaños, que irradiaban resolución y suspicacia. Pequeñas cicatrices marcaban aquel rostro, oscurecido por una barba negra e hirsuta de varias semanas; una de estas cicatrices, sobre la ceja izquierda, era reciente. Estaba ataviado con una sencilla camisa de lino, llena de salpicaduras de sangre reseca y desgarrones, junto a unos pantalones y unas botas, ambos de ajado cuero. Bajo los rotos de su camisa aparecía su piel atezada y cosida de cicatrices, sobre todo por una muy profunda y larga que le cruzaba de través el pecho. Sus brazos nervudos y enjutos tenían intrincados tatuajes en azul y verde, destacando uno que le bajaba del hombro derecho hasta el codo, un monstruo serpentino, símbolo de Neym, el Dios oscuro de las Profundidades helktornés.
Su nombre era Daramad Mur Asyb. Había sido ladrón, asesino,
marinero, mercenario y mucho más en sus veintisiete años
de azarosa vida. Por sus trazas podía adivinarse que provenía
de las tierras del lejano Este, las tierras cálidas del perfume,
la seda y el óleo, la picaresca y el arrayán. Daramad aunaba
en su temple el brío y el coraje de los hombres del Norte con la
ladina astucia del oriental; su padre había sido un marinero dazyr
afincado en Murubi, una de las ciudades de la tumultuosa Saremia, dónde
se había casado y tenido cuatro hijos. Era un hábil y corajudo
luchador, aunque sobre todo ágil y preciso, dotado de la potencia
súbita y cegadora de un felino y un instinto nato para la supervivencia.
Dos meses antes y más de seiscientas leguas marinas más
al Sureste, Daramad había vuelto a despilfarrar su capital en vino
y mujeres en Toreln la Altiva, una de las más importantes ciudades–estado
de Zaikaman. Impelido por la falta de fondos y el hastío, decidió
a probar suerte como marino y buscó un puesto en la tripulación
del Pigargo, un barco mercante recién botado gracias al dinero de
varios mercaderes de las Casas de comercio. El armador reunía la
dotación para el primer viaje del Pigargo, en el que navegaría
hacia las costas suaras del Norte para intercambiar paños, brocados
y gemas por pieles, madera para mástiles, marfil y aceite de ballena.
No eran pocos los riesgos del viaje, pues el Mar Helado era traicionero
y arduo de navegar, sobre todo por sus impredecibles temporales y el peligro
de quebrar el casco contra los peñascos de hielo que flotaban en
sus frías aguas. Como los saremios eran tenidos como excelentes
hombres de mar—y no en vano, pues eran los navegantes más intrépidos
de su era—, Daramad fue aceptado como contramaestre.
El Pigargo era un buque mercante de dos palos, de casco redondo, buen arqueo y elevada obra muerta, aparejado de proa a popa con velas de cuchillo blancas y rojas, con sus cuadernas recién calafateadas con estopa y brea y pintadas con almagre. Era una nave estable y sus velas ceñían bien el viento al navegar de bolina, aunque no era una embarcación muy veloz y aún quedaba por ver cómo maniobraría a plena carga. La tripulación era de veinticinco marinos, el capitán, su segundo y un grupo de diez mercenarios zaikamandeses armados con escudos redondos, espadas cortas, arcos y jubones de cuero. El capitán del Pigargo era un helktornés llamado Sehad, un avezado navegante, alto y enjuto, de rasgos angulosos, pelo negro y tez oscura. Daramad sabía reconocer a un buen capitán al poco de conocerlo, y le alegró contar con la experiencia de Sehad en aquella travesía.
Zarparon a principios de verano, tendiendo velas y enfilando la proa hacia las costas suaras. El viento venía del Noroeste, fresco y seco, y obligaba al Pigargo a navegar ciñendo a menos de seis cuartas. Las singladuras de las dos primeras semanas fueron cortas, de apenas doce leguas; luego, más al norte, aprovechando las corrientes marinas y que los vientos soplaban más del Oeste, arribaron hasta las nueve cuartas y cubrieron la mitad de su travesía. Cuando divisaron la negra línea de la costa tarkvaro, arrumbaron de nuevo al Noroeste, y, tras más de sesenta leguas voltejeando, llegaron a su destino, una cala próxima a una aldea suara. Los suaros estaban acostumbrados al arribar ocasional de barcos mercantes del Sureste y a comerciar con ellos. Sehad había hecho este viaje antes y conocía a los habitantes de la aldea, los cuales advirtieron la llegada del Pigargo y fueron al encuentro de los mercaderes en un lugar convenido, donde ambas partes expusieron sus mercancías. Después de varios días de regateos y discusiones, el preboste del Pigargo llegó a un acuerdo con el jefe de la aldea y se realizó el trueque. El Pigargo fue estibado con doce quintales de marfil, pieles, barricas llenas de aceite de ballena y madera de abeto. Con la borda más baja, el buque mercante izó velas y puso rumbo de regreso a Toreln, con un viento bonancible soplando por la aleta de estribor.
Durante la travesía de regreso, el viento refrescó paulatinamente,
y Sehad, precavido, ordenó a sus hombres que aferraran la mayor
parte del velamen y estuvieran alerta. El instinto de Sehad prevenía
un temporal, y no le falló; tres días más tarde, una
súbita tempestad atrapaba al Pigargo y desataba todo su tremendo
furor. Navegaron corriendo el viento con tan sólo los foques, hasta
que tuvieron que desventarlos también y navegar a palo seco. El
temporal arreció, y Sehad, temiendo zozobrar, mandó a sus
hombres que arrojaran aceite de ballena por la borda de barlovento. El
Pigargo fue a la deriva y sobrevivió al temporal tras una desesperada
pugna con las inclementes fuerzas de la naturaleza que se cobró
seis hombres de su tripulación, entre ellos el segundo de a bordo
de Sehad. Aún más, el viento había torcido el mastelerillo
del palo mayor y rifado sus velas, desarbolando el mastelero del palo trinquete.
La tripulación del Pigargo achicó el agua de la sentina e
hizo todo lo posible por reparar las velas, pese a estar exhausta tras
la lucha con la tempestad y desanimada por las bajas.
Durante el viaje, Daramad se había ganado la confianza de Sehad,
y éste le eligió para reemplazar a su segundo de a bordo.
Sin embargo, ejerció dicho cargo por poco tiempo; una semana después
de la tormenta, los hados volvieron a ensañarse con el Pigargo y
su tripulación. Al amanecer, el vigía del palo mayor avistó
una mancha en lontananza, a más de dos leguas. Podía ser
un navío, aunque también una ballena, pues apenas si se podía
discernir su figura. Sin embargo, Sehad prefirió no correr riesgos
y ordenó a sus hombres a soltar más trapo, orzando dos cuartas
para alejarse de la derrota que parecía seguir aquel barco, si era
tal. Más tarde, el vigía, ya sin dudas, oteó un barco
que navegaba a un descuartelar hacia el nornordeste, siguiendo la costa.
Si aquel navío conservaba su actual rumbo, le perderían pronto
de vista.
Mas no conservó aquel rumbo. Un escalofrío recorrió
el espinazo de los tripulantes del Pigargo cuando divisaron la silueta
angosta y la vela cuadra del Hiendeolas tarkvaro. Sehad sabía que
los piratas tan sólo podían virar hacia sotavento y tratar
de alcanzarles con una bordada. No era infrecuente que los buques mercantes
que bajaban de las costas suaras coincidieran con los Hiendeolas de regreso;
para zafarse de ellos, aprovechaban su mayor velocidad a vela con el viento
a favor, y era esa misma táctica la que pretendía llevar
a cabo Sehad, aunque el Pigargo tenía el serio inconveniente de
no disponer de todo su velamen. Sehad dio la orden de arribar para navegar
de popa y tender todas las velas, pese al riesgo de que se soltaran de
sus nervios. Los hombres obedecieron con rapidez y en silencio, intercambiando
tan sólo miradas y gestos nerviosos. El Pigargo sería una
presa fácil para los piratas si le daban alcance. Sin embargo, como
para los tarkvaros era imprescindible la luz del día —ya que navegaban
siguiendo la costa—, si les evitaban hasta el anochecer estarían
a salvo.
El Pigargo ganó arrancada y dejó atrás al Hiendeolas,
impulsado por una brisa fresca. Los piratas no cejaron y, tras concluir
su bordada, navegaron tenazmente tras ellos. Sehad mandó entonces
aliviar algo de la carga, pese a las protestas del preboste, y sus hombres
desalojaron dos quintales de madera y los arrojaron por la borda. Aligerado,
el Pigargo se distanció del Hiendeolas y estuvo a punto de perderlo
de vista. Los marinos gritaron alborozados, más por poco tiempo:
la brisa fresca que les había impulsado comenzó a rachear,
amainando lentamente. La panza de las velas fue cayendo fláccida,
y el Pigargo, sin su único medio de propulsión, quedó
a la merced de las corrientes marinas. El Hiendeolas apareció triunfal
y fatídico en la distancia, como un perro de presa. Los tarkvaros
habían replegado el mástil, inútil ahora, bogando
briosamente con los largos remos. La afilada proa del Hiendeolas de Rakvar,
el Rampante, la vela azul y los propios tarkvaros se distinguieron con
claridad, al igual que sus gozosos gritos y el bramido de sus cuernos de
guerra. Junto al mascarón de proa en forma de águila, un
hombre enorme, vestido de pies a cabeza con mallas de hierro negro, con
coraza y escarcela de acero y un pesado yelmo taraceado en jade, instaba
a los piratas a remar más rápido, levantando en desafío
un hacha de dos manos de hoja oscura. Las flechas comenzaron a surcar el
aire hacia ellos, clavándose en las cuadernas del Pigargo con secos
chasquidos. Los mercenarios zaikamandeses aprestaron sus arcos y hondas,
respondiendo al fuego de los piratas. El vigía fue el primero en
morir, acertado en un ojo por una certera saeta; cayó desde la cofa
del palo mayor gritando espeluznantemente y chocó con un ruido sordo
contra la cubierta.
Sehad llamó a sus hombres a formar para el zafarrancho de combate
y, secundado por Daramad, dispuso a la tripulación del Pigargo en
la borda de babor. Los piratas lanzaron sus garfios para abordar el mercante;
los más osados iban a proa, junto a su líder, mientras los
arqueros les cubrían desde la popa. La tripulación del Pigargo
se armó con alfanjes, machetes, dagas, hachas de abordaje y broqueles,
tratando de cortar frenéticamente las gruesas sogas de fibra de
los garfios, aunque al hacerlo se exponían a ser asaeteados. Daramad
tomó un hacha de un marino muerto por un flechazo y hacheó
la maroma de un garfio, protegiéndose con el escudo de un mercenario
caído.
Los piratas halaron de los garfios, abarloando los barcos. El brusco
choque de los dos cascos hizo temblar al Pigargo, y los tarkvaros, subiendo
ágilmente por los cabos de amarre, comenzaron el asalto del mercante.
Uno de ellos, con el pelo rojo fuego y larga barba subía por el
cabo que trataba de cortar Daramad. El tarkvaro, asiéndose con la
mano izquierda a la soga, le tiró una estocada con la diestra desde
abajo. Daramad la detuvo con el escudo y cortó el resto de la cuerda
de un último hachazo. El pirata cayó con un grito, aterrizando
en la borda de su propia nave y quebrándose la espalda.
Daramad corrió hacia otro de los garfios para cortar su cabo
justo cuando una mano grande y enguantada asía la borda y trataba
de izar a su dueño. De un hachazo, cercenó cuatro de los
dedos de aquella mano y escuchó el aullido de dolor del pirata cuando
caía. Guareciéndose con el escudo, le vio caer durante un
breve instante, y cómo, atorado entre los dos cascos, era aplastado
brutalmente. Poco después otro pirata ocupaba el puesto de su compañero
y conseguía trepar hasta el coronamiento antes de que Daramad cortara
la soga. Un hachazo del tarkvaro sajó en dos el escudo de bronce
y madera de Daramad y le hizo retroceder el tiempo suficiente para que
el pirata ganara la cubierta. Desdeñando el destrozado escudo y
el hacha, Daramad desnudó el yiruk y su larga daga, cerrando contra
su adversario. El pirata le tiró un tajo al cuello con su espada
y Daramad, deteniéndolo con un diestro quite de sable, arremetió
de cerca con la daga; su punta alcanzó el flanco del tarkvaro, traspasó
la malla, resbaló sobre una costilla y se hincó profundamente
bajo ella, interesándole el hígado. Exhalando un agónico
jadeo, el pirata se tuvo un momento, vacilante, derrumbándose después
entre estertores. Por el rabillo del ojo, Daramad atisbó a otro
de los piratas y el borrón de su arma viniendo traicioneramente
por su flanco izquierdo y, con un ágil regate, se agachó
bajo el golpe de hacha a la vez que tajaba hacia la pierna izquierda del
tarkvaro. El filo de su sable destrozó la rótula limpiamente,
subiendo luego en un poderoso revés que atravesó lóriga,
cuero y carne, rompió costillas y horadó un pulmón.
Su siguiente contrincante cerró contra él furiosamente
al ver sucumbir a su compañero y le alcanzó a Daramad en
la frente, abriendo un sesgo que ensangrentó sus facciones. Daramad
retrocedió, cegado por la sangre y parando los golpes confusamente.
Uno de los tajos de espada le alcanzó en el hombro izquierdo y penetró
el recio cuero de su jubón, sintiendo el saremio el frío
acero cortando su carne. Aturdido, evitó los demás golpes
casi a ciegas, comprobando que la herida del brazo no era grave. Su oponente,
sin dejarle tiempo para tomar un respiro, le lanzó una terrible
estocada. Daramad la vio venir en uno de sus gestos y la eludió,
colocándose de una zancada a su flanco zurdo y asestándole
un preciso y fuerte golpe con el pomo de la daga en el antebrazo, unos
cuatro dedos por debajo del codo. El dolor enervó el brazo derecho
del pirata y le hizo soltar la espada. Daramad no le dio oportunidad para
rehacerse y su sable se abatió sobre su cuello como un verdugo en
el tajo. La cabeza voló de los hombros y rebotó por la cubierta;
como indeciso, el cuerpo decapitado del tarkvaro se tuvo en pie por un
momento y luego se derrumbó.
La suerte del combate no tardó en decantarse por los tarkvaros,
pues eran terribles e impetuosos enemigos y, más aún, estaban
mejor armados y casi doblaban en número a los del Pigargo. Cuando
la primera avanzada rompió la línea defensiva que Sehad había
distribuido en el coronamiento de babor, el destino de los tripulantes
del Pigargo estuvo sellado. Entre una lluvia de saetas, venablos y piedras,
los tarkvaros subieron por la borda como una tromba, cortando, hendiendo
y aplastando mientras la cubierta del mercante se teñía de
rojo. Rakvar, al frente de sus hombres, con la temible Siembratumbas en
sus manos, se abrió paso como una tormenta que asolara una campiña,
segando con formidables hachazos como rayos negros las vidas de los marinos,
hendiendo con cada mandoble torsos, cráneos y miembros. Manchado
de sangre de pies a cabeza, pletórico, Rakvar dejó una estela
de cadáveres al avanzar junto a sus hombres. El último de
los mercenarios de Torenl se interpuso ante él, y, con salvaje frenesí,
abatió a Siembratumbas partiendo en dos el alfanje de su contrario
y arrancándole la mandíbula inferior. Rakvar le apartó
a un lado con desdén y buscó a su próximo adversario.
De la tripulación del Pigargo quedaban ya tan sólo siete
hombres, tres de los cuales luchaban con denuedo junto a Daramad en el
puente de popa, con el brillo anhelante en sus ojos de los que saben próxima
su muerte. Uno logró atravesar de una estocada el corazón
de su contrincante, pero sucumbió ante su siguiente enemigo, que
le cortó el cuello de un revés; el segundo, tras batirse
entre gritos, perdió su brazo de raíz primero y la vida después
entre rojos borbotones; y por último, el tercero, que había
roto su cuchillo contra el casco de un pirata y se batía con una
cabilla, a modo de maza, cayó de espaldas dos pasos atrás,
hendida su clavícula y torso por un tajo de espada.
Mientras tanto, Sehad, el capitán del mercante, se abría
paso hasta Rakvar tras acabar con tres de sus piratas, armado de sable
y broquel, renqueando por un feo corte en su muslo y con el coleto de cuero
tachonado que ceñía su torso hecho trizas. Ambos contrincantes
eran de talla similar, aunque el norteño era mucho más robusto
que el helktornés, más ágil y esbelto. Los piratas
se hicieron a un lado y dejaron que su capitán se enfrentara a Sehad
sin interferir, pues tal era su costumbre. Ambos capitanes se miraron durante
un instante que pareció eterno, hasta que la lucha dio comienzo.
Siembratumbas y el bruñido yiruk de Sehad entrechocaron con fragor
y, ya en el segundo lance, el sable mordió la coraza del tarkvaro
e hizo saltar chispas y esquirlas de metal, aunque no logró traspasarla.
Un hendiente de Siembratumbas golpeó el broquel y, con un crujido,
hendió el bronce y el codo del helktornés, el cual titubeó
ante el agudo dolor del brazo. Rakvar aprovechó aquel instante y
su hacha tajó el muslo de Sehad, sajándole el fémur
y derribándole. El capitán del Pigargo aulló de dolor
y se arrastró apoyándose en su brazo sano, arrostrando la
muerte con dignidad.
Daramad, que se desembarazaba de su cuarto contrincante en aquel momento, contempló impotente cómo Rakvar le abría el cuello a Sehad con su hacha como a una res en el degolladero. Embargado por la ira y maldiciendo al capitán pirata en todas las lenguas que conocía, Daramad se abalanzó sobre él a la carrera, como un poseso. Uno de los tarkvaros se interpuso en su camino y le tiró un tajo a la cabeza, y Daramad, sin detenerse, se agazapó para eludir el golpe y le asestó un revés al vientre. El yiruk emergió de la herida quebrando las escamas de la loriga, mientras el pirata caía de rodillas y miraba con incredulidad cómo se esparcían sus entrañas por la cubierta. Un segundo tarkvaro trató de interceptarle, esta vez por su derecha; Daramad maldijo con impaciencia y, antes de que alzara su hacha, le propinó un empellón con el hombro, derribándole gracias al impulso de su carrera. Los demás piratas reaccionaron con demasiada lentitud para detenerle antes de que alcanzara a Rakvar y éste, agradado por el arrojo de su adversario, les ordenó que no intervinieran con un gesto. Sin embargo, poco después la sonrisa de desdén desaparecía de sus rasgos velados por el yelmo y era sustituida por una mueca de esfuerzo, ya que el saremio acometía con ímpetu y maestría inauditas, pese a su menor altura y corpulencia. El yiruk de Daramad bajó en un potente tajo y Rakvar lo detuvo con dificultad con el astil de Siembratumbas; contraatacando, le asestó un hachazo a la cabeza, mas el saremio reculó de un salto y eludió el mortal filo del hacha.
Tanteó con su sable la guardia del tarkvaro, amagando un par de veces, pero la destreza de Rakvar en combate era mayor de la que había supuesto. El capitán pirata, con un resoplido, le volvió a embestir con otro terrible hachazo. Sabedor de que era una locura tratar de detener aquellos devastadores golpes, Daramad volvió a evitarlo reculando. Hacha, sable y daga fulguraron cruzándose en rapidísimos ataques, contraataques y quites. Rakvar acertó a Daramad en el flanco, pero fue un tajo sesgado y tan sólo desgarró el coleto de cuero del saremio; a su vez, un sablazo de Daramad resonó sobre la coraza casi inexpugnable que defendía el pecho de Rakvar. Otro hachazo de Siembratumbas silbó cerca de la cabeza de Daramad, un golpe de su daga hirió a Rakvar en el brazo. Enfurecido al sentir la puñalada, Rakvar redobló sus esfuerzos, golpeando a diestro y siniestro en un alocado frenesí. Retrocediendo para evitar aquella tormenta de acero, Daramad se tuvo a la defensiva, ciando hasta el palo mayor. El pirata alzó su hacha para sentenciar la lucha y, entonces, Daramad actuó inesperadamente, en apariencia como un suicida, arrojándose contra Rakvar justo cuando bajaba el arma. Rakvar, sorprendido, desvió el golpe y Daramad, evitando la mortal trayectoria de Siembratumbas, tajó hacia la cintura del tarkvaro. El sable mordió el acero de la coraza, atravesando las launas de la escarcela y la cota de mallas con un agudo chirrido. La herida hizo clamar a Rakvar, el cual trató de zafarse de Daramad, colérico, pues éste estaba demasiado cerca de él como para poder asestarle un mandoble con su hacha. Las acometidas que Daramad tiraba por lo bajo con la daga eran temibles, y enseguida se volvieron las tornas en el combate: Rakvar retrocedía contra el palo mayor ante el acoso del saremio, azuzado por el dolor que ardía en su flanco. Bufando, Rakvar alcanzó con un cabezazo a Daramad en la frente y le abrió una brecha, mas el saremio resistió el golpe, contraatacando con un tajo de daga al cuello de abajo arriba súbito e impredecible. Tan sólo los reflejos de Rakvar le salvaron de la muerte: bajó la cabeza a tiempo y la visera de su yelmo repelió el filo de la daga. Aturdido, Rakvar retrocedió y Daramad, aprovechando el hueco en su defensa, le largó una fuerte patada al pecho que le hizo trastabillar hasta darse un encontronazo contra el palo mayor. El golpe no le hizo daño alguno gracias a su coraza, mas le robó el aliento durante unos preciosos instantes. Daramad trataba de aprovechar la flaqueza de Rakvar justo cuando advirtió alguien a su espalda e, instintivamente, echó la cabeza a un lado, sintiendo una aguda nota de agonía antes de que todo se desvaneciera.
Fin de la primera parte

¿Tienes alguna opinion, calificación o crítica
sobre este relato?
Por favor, ENVIANOSLA.
Nuestros autores quieren saber que piensas.Tus opiniones serán
publicadas